“El regalo de los Reyes Magos” de O. Henry

Publicado por
@MONI2020
“El regalo de los Reyes Magos” de O. Henry
(O. Henry era el seudónimo del escritor, periodista, farmacéutico y cuentista estadounidense William Sydney Porter)
Un dólar con ochenta y siete centavos. Eso era todo. Y de eso, sesenta estaban en monedas de un centavo. Monedas ahorradas de a una o de a dos, regateando con el verdulero, el almacenero y el carnicero hasta que las mejillas se le ponían coloradas por la evidente moderación en los gastos que implicaban esas acciones. Delia contó el dinero tres veces. Un dólar con ochenta y siete centavos. Y el día siguiente era Navidad.
No había nada que hacer más que dejarse caer en el pequeño sofá gastado y llorar de pena. Eso fue lo que hizo Delia. Hecho que nos lleva a una reflexión moral: que la vida se compone de sollozos, lloriqueos y sonrisas, pero especialmente de lloriqueos.
Mientras la dueña de casa va pasando del primer estado al segundo, echemos un vistazo a su hogar. Es un departamento amoblado que alquila por ocho dólares semanales. No es que sea exactamente imposible de describir, pero su aspecto general es bastante cercano a la indigencia.
Abajo, en el vestíbulo había un buzón que no recibía cartas y un timbre que ningún dedo mortal podía hacer sonar. Allí mismo había una tarjeta que decía: “Señor James Dillingham Young”.
El “Dillingham” había sido agregado en un período anterior de prosperidad, cuando su poseedor ganaba treinta dólares por semana. Ahora que sus ingresos se habían reducido a veinte dólares, estaban pensando seriamente en reducir su nombre a una modesta “D” sin pretensiones. Pero cada vez que James Dillingham Young regresaba a casa y subía hasta su departamento, la señora Dillingham Young lo llamaba “Jim” y lo recibía con un fuerte abrazo. A ella ya la conocen los lectores como Deila. Y todo está muy bien así.
Deila dejó de llorar y se secó las mejillas con la franela. Se paró junto a la ventana y detuvo su mirada sin brillo en un gato gris que caminaba por una verja gris de un patio trasero, también gris. El día siguiente era Navidad y ella sólo tenía un dólar con ochenta y siete centavos para comprarle un regalo a Jim. Había estado ahorrando todos los centavos que pudo durante meses, y el resultado era éste. Veinte dólares por semana no sirven para mucho. Los gastos habían superado lo estimado. Siempre sucedía lo mismo. Sólo un dólar con ochenta y siete centavos para comprarle un regalo a Jim. A su Jim. ¡Había dedicado tantas horas de felicidad a pensar en un lindo regalo para él! Algo fino, raro y valioso: algo más o menos digno de pertenecer a él.
Entre las ventanas del cuarto había un espejo de cuerpo entero. Tal vez ustedes hayan visto un espejo de cuerpo entero en un departamento de ocho dólares semanales. Observando su reflejo en una secuencia rápida de franjas longitudinales, una persona muy delgada y ágil podría hacerse una idea bastante aproximada de su propio aspecto. Deila, que era esbelta, había llegado a dominar ese arte.
De pronto se alejó de la ventana y se paró frente al espejo. Sus ojos brillaban llenos de vida, pero su rostro perdió el color por unos segundos. Rápidamente desató su cabello y lo dejó caer en toda su longitud.
Ahora bien: los Dillingham Young poseían dos cosas que les inspiraban un gran orgullo. Uno de ellos era el reloj de oro de Jim, que había pertenecido a su padre y a su abuelo. El otro era el cabello de Delia. Si la reina de Saba hubiera vivido en el departamento de enfrente, Delia habría dejado que su cabello se secara en la ventana para que todas las joyas de Su Majestad carecieran de valor comparadas con su belleza. Si el rey Salomón hubiera trabajado como portero en el edificio y acumulado todas sus riquezas en el sótano, a Jim le habría bastado pasar por su lado exhibiendo el reloj para ver cómo se arrancaba por envidia los pelos de la barba.
Por eso, el hermoso cabello de Delia cayó ondeando y brillando como una cascada de aguas color castaño. Llegaba más allá de sus rodillas y era casi un vestido para ella. Pero luego volvió a recogerlo nerviosa y rápidamente. Vaciló un momento y se quedó inmóvil, mientras una o dos lágrimas caían en la gastada alfombra roja.
Luego se puso el viejo saco marrón y también el viejo sombrero marrón. Haciendo un movimiento rápido, que agitó su pollera, se dirigió a la puerta y bajó las escaleras hacia la calle, todavía con un destello en sus ojos.
Se detuvo frente a un letrero que decía: “Madame Sofronie. Pelucas y cabellos de todo tipo”. Delia subió corriendo un tramo de las escaleras y luego se detuvo un instante, jadeando, para recuperar la serenidad. Madame, corpulenta, demasiado blanca y fría, no tenía el aspecto de llamarse “Sofronie”.
-¿Ceci, para castrar a UMA me dieron el martes 23 a las 15 hs. Besos. Compraría mi cabello?- preguntó Delia.
-Yo compro cabello- le contestó Madame-. Quítese el sombrero y déjeme ver el suyo.
Entonces volvió a caer la cascada de color castaño.
-Veinte dólares- dijo Madame, levantándolo con mano experta.
-Démelos enseguida- dijo Delia.
Oh, las dos horas siguientes pasaron rápidamente, bañadas por una ola de esperanza. Pero olvidemos esa remanida metáfora. Delia registró las tiendas de arriba abajo buscando el regalo para Jim.
Finalmente lo encontró. Era algo hecho para él y para nadie más. No había otro igual en ninguna de las tiendas, y eso que las había revisado por completo. Era una cadena de platino para un reloj de bolsillo, de un diseño sencillo y simple, que exhibía su valor por la materia misma y no por los adornos decorativos, como deben hacerlo todos los objetos de verdadera calidad. Hasta era digna del reloj. No bien la vio supo que debía pertenecer a Jim. Era como él, tenía sus mismas cualidades: sobriedad y valor. Veintiún dólares le pidieron por ella, y luego volvió corriendo a casa con los ochenta y siete centavos que le quedaron. Con semejante cadena en su reloj, Jim podría preocuparse por la hora ante la presencia de cualquier persona. A pesar de lo maravilloso que era el reloj, Jim a veces tenía que mirarlo de reojo por la vieja correa de cuero que usaba en vez de cadena.
Cuando Delia regresó a su casa, su excitación se debilitó un poco para dar lugar a la prudencia y la razón. Puso a calentar al fuego sus tijeras para hacer rulos y se dedicó a reparar los destrozos causados por la generosidad agregada al amor. Ésa es siempre una tarea dura, queridos amigos: una tarea de enormes proporciones.
En cuarenta minutos su cabeza estaba llena de pequeños y apretados rulos que le deban el maravilloso aspecto de un pícaro escolar. Se observó en el espejo un rato largo, con atención y mirada crítica.
“ Si Jim no me mata antes de mirarme dos veces”, se dijo, “me verá como a una corista de Coney Island. Pero ¿qué podía hacer? Oh, ¿qué podía hacer con un dólar con ochenta y siete centavos?”.
A las siete de la tarde, el café estaba preparado y la sartén, sobre la hornalla, lo suficientemente caliente como para cocinar los bifes.
Jim nunca llegaba tarde. Delia, con la cadena oculta en su mano, se sentó en un extremo de la mesa cerca de la puerta por la que él entraba siempre. Al oír sus pasos por la escalera, por un momento se puso pálida. Tenía la costumbre de rezar en silencio por las cosas cotidianas, y ahora murmuró:
-Por favor, Dios mío, haz que siga viéndome hermosa.
Se abrió la puerta, Jim entró y la cerró. Se lo veía delgado y muy serio.
¡Pobre hombre, tener apenas veintidós años y cargar sobre sus hombros con la responsabilidad de una familia! Necesitaban un nuevo sobretodo y no tenía guantes. Jim se detuvo al lado de la puerta, como un perro de caza inmóvil que ha olfateado su presa. Sus ojos estaban fijos en Delia. Había en ellos una expresión que ella no podía discernir, y eso la aterrorizaba. No era furia, ni sorpresa, ni desaprobación, ni horror, ni ninguno de los sentimientos para los que Delia se había estado preparando. Sólo la miró fijamente con esa expresión peculiar en su rostro.
Delia se levantó meneando su cuerpo y se dirigió hacia él.
-Jim, querido- exclamó-, no me mires así. Me corté el cabello y lo vendí porque no podía pasar esta Navidad sin comprarte un regalo. Me crecerá de nuevo. No te molesta, ¿verdad? Tuve que hacerlo. Mi cabello crece muy rápido. ¡Deséame un feliz Navidad, Jim, y seamos felices! No te imaginas el hermoso regalo que tengo para ti.
-¿Te has cortado el cabello?- preguntó Jim, con dificultad, como si no hubiera advertido todavía ese hecho evidente, a pesar de su enorme esfuerzo mental.
-Me lo corté y lo vendí- contestó Delia-. ¿No te gusto igual? Sigo siendo yo, aunque no tenga pelo, ¿no crees?
Jim miró a su alrededor con curiosidad.
-¿Dices que tu cabello ha desaparecido?- dijo, casi con un aire de estupidez.
-No te molestes en buscarlo- respondió Delia-. Lo vendí, ya te lo dije. Lo vendí y ha desaparecido. Es víspera de Navidad, querido. Sé bueno conmigo, porque lo hice por ti. Tal vez haya tenido una cantidad precisa de cabello- añadió súbitamente, con dulce seriedad-, pero nadie podrá calcular nunca el amor que siento por ti. ¿Pongo los bifes al fuego, Jim?
Él pareció salir de su trance, despertar rápidamente, y abrazó a su Delia. Por unos diez segundos, observemos con discreción algún objeto insignificante que esté en otro lado del cuarto. Ocho dólares por semana o un millón por año: ¿Cuál es la diferencia? Un matemático o un sabio podría darles la respuesta equivocada. Los Reyes Magos llevan regalos valiosos, pero aquel objeto no estaba entre ellos. Más adelante aclararemos esta oscura afirmación.
Jim tomó un paquete del bolsillo de su sobretodo y lo arrojó sobre la mesa.
-No te equivoques al juzgarme, Delia- dijo-. Ningún corte de cabello va a hacer que yo quiera menos a mi mujer. Pero, si abres el paquete, comprenderás por qué me dejaste sin palabras por un momento.
Dedos blancos y ágiles rompieron el moño y el papel. Luego vino un grito eufórico de alegría, y más tarde, ¡ ay!, un rápido cambio femenino la llevó al llanto histérico y al sollozo, que requirieron de inmediato de todo el poder de consuelo que tenía el dueño de casa.
Porque allí estaban las peinetas, el juego de peinetas que Delia había adorado durante mucho tiempo en una vidriera de Broadway. Hermosas peinetas, de auténtico carey, con incrustaciones de piedras preciosas en los bordes. La clase de peinetas apropiadas para lucir en su precioso cabello desaparecido. Eran peinetas costosas, ella lo sabía, y su corazón las había codiciado y anhelado sin ninguna esperanza de tenerlas. Ahora eran suyas, pero los mechones que debían de haber adornado, a su vez, a aquellos envidiables adornos, ya no estaban allí.
Sin embargo, las estrechó contra su pecho y, finalmente, pudo levantar su vista nublada con una sonrisa y decir:
-¡Mi cabello crece tan rápido, Jim!
Y luego saltó, como un gatito chamuscado, y gritó:
-¡Oh, oh!
Jim no había visto todavía su hermoso regalo. Se lo entregó ansiosa sobre su palma extendida. El opaco metal precioso parecía brillar con el reflejo de su espíritu ardiente y luminoso.
-¿No es hermosa, Jim? Recorrí toda la ciudad para encontrarla. Ahora vas a tener que mirar la hora cien veces al día. Dame tu reloj, quiero ver cómo queda colocada.
En vez de obedecer, Jim se dejó caer en el sofá, puso sus manos en la nuca y sonrió.
-Delia- dijo-, olvidemos nuestros regalos de Navidad por un tiempo. Son demasiado hermosos para usarlos ahora. Vendí el reloj para poder comprarte las peinetas. ¿Qué tal si ponés los bifes al fuego?
Los Reyes Magos, como ustedes saben, eran hombres sabios, maravillosamente sabios, que llevaron un regalo al Niño Jesús en el pesebre. Ellos inventaron el arte de hacer regalos en Navidad. Como eran inteligentes, sus regalos también lo eran, y tal vez tenían el privilegio de cambiarlos en caso de estar repetidos. Acabo de contarles, como pude, la crónica sin incidentes de dos niños tontos que, carentes de todo juicio, sacrificaron el uno por el otro los tesoros más valiosos que tenían en su hogar. Pero, por último, quiero decirles a los sabios actuales que, de todos aquellos que dan regalos, éstos fueron los más inteligentes. De todos los que reciben y dan regalos, los que actúan como ellos son los más sabios. En cualquier lugar del mundo, son los más sabios. Ellos son los Reyes Magos.
Más notas de CuentosVer todas
Más notas de Cuentos

El sirviente y la muerte
@CARLOSRED 17/12/2014

Un pequeño cuento
@PILVI 11/12/2014
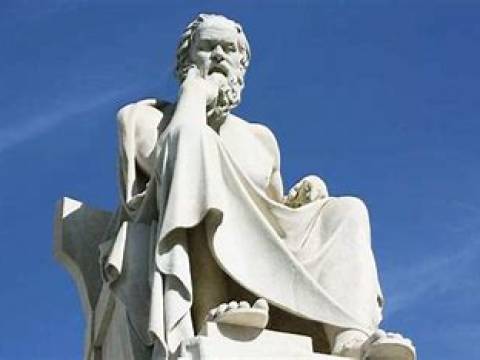
"Cuentan de un sabio que un día.....
@DANTEX 19/04/2024

CUENTOS PARA SANAR/ "LA VERDAD"
@LAU33 25/03/2024
El corazón tiene razones que la razón ignora.
Blaise Pascal (1623-1662) Científico, filósofo y eEl Amor Verdadero no es físico, ni romántico. El Amor Verdadero es la aceptación de todo lo que es, ha sido, será y no será.

ARG
MUJER de 48 en Villa del Parque
48
me gusta el cine , las cenas , el teatro y salidas
¿CONOCERLA?
Más Mujeres

ARG
Abogado, no carancho. Tranqui. Vida sana, lo que no excluye placeres mundanos. �
¿CONOCERLO?
Más Hombres
Salidas Grupales
Ver TodasConociendo lugares juntos

Confitería LA I D E A L un lujo TE quieres dar
@GABRIELMAX - Sábado 29/06/2024
5
54
Me interesa
Aprender, Talleres y Cursos

RETOMAMOS EL TALLER DE CANTO ,8 AÑO CONSECUTIVO!
@MIRINOVA - Miércoles 24/04/2024
2
2
Me interesa
ver Cine

BASTA DE JODA..........HABLEMOS EN SERIE......
@DILETANTE - Domingo 05/05/2024
55
19
Me interesa
Últimas notas
Ver NUE+COMEN



