Carmen Torres

Escrito por
@FITO
Carmen Torres
El pelotón caminaba sobre el empedrado desnivelado de la calle Ansina, angosta con pavimento de piedras de cuña y arroyo central. Carmen Torres marchaba en el centro, sólo levantó la vista para ver la casa, de cien años; que tantas veces había contemplado; con su techo de tirantería de madera dura, cañas aseguradas con tientos, barro y cubierta de tejas. Ella, con tan sólo veinticinco años, pensó que quizás la atracción que sentía por la casa era una mezcla de la antigüedad, la armonía de la edificación, el extraño pavimento y la presencia del río, los colores y las pátinas. Pensó que no era exagerado considerarla como un lugar íntimo al igual que un patio, también pensó que nunca la volvería a ver, entonces le dirigió una pequeña sonrisa a su patio íntimo, como despedida. Un soldado se percató de ello y miró a la casa, pero nada descubrió.
No había gente sentada en los bancos de piedra de la Plaza Mayor, casi todos querían ver a esa asesina frente al paredón. Estaban ya abajo, esperando, cerca del río. Algunos sobre los árboles, otros tan cerca como su deseo morboso se lo permitía.
Sólo unos días atrás era Carmen la que solía sentarse en esos bancos de piedra. Algo quería saber y en la Ciudad de Colonia del Sacramento todo gira alrededor de la Plaza. Un fuerte Pampero dio como resultado un naufragio y un cuerpo de un marino sin aparecer. El de Santiago, su compañero de infancia, su confidente en la adolescencia; si es que tuvo una adolescencia; su primer amor.
Cuando casi no quedaba gente en la Plaza, Carmen se levantó, juntando sobre su cara los costados de la capucha de la capa que llevaba, haciendo su rostro casi invisible. No quería que nadie viera su rostro golpeado desde la noche anterior o las cicatrices de otras noches. Al levantarse escuchó un ruido pesado. Ella adivinó lo que sucedía y sus ojos empezaron a lagrimear. Casi al instante la cureña con los restos de Santiago, ayudada por cuatro soldados comenzaba a subir la calle Ansina. Por el desnivel, habían atado al cuerpo con sogas. No podía caerse. Sólo estaba tapado su rostro con una tela blanca, que ahora hacía contraste con la camisa sucia por el barro del río.
Carmen se acercó, quería abrazarlo, quería sentir una caricia. No se animó. Se persignó. Pensó que rápido puede terminar una vida. Cerró los ojos e imaginó que debajo de esa tela blanca no estaba Santiago, que estaba el cuerpo de Valdivia. José. El hombre que cada noche llegaba a la casa, que la miraba con deseo, pero no con amor. Porque empezaba a gritarle, a insultarle, la violaba y ella nada podía evitar. Su fuerza era bestial y que incrementaba el aguardiente barato que solía consumir.
Ella apenas podía mover su cuerpo cuando él se quedaba inerte sobre ella, dormido. Entonces lo corría, lo empujaba.
Esa misma noche, fue un calco de otras noches. A pesar de sus ruegos, a pesar que el cuerpo de Santiago inerte esperaba una sepultura. Ella se reincorporó de ese lecho para asearse, se limpió la cara y vio otro golpe en su rostro y luego dos magullones en su cuerpo. Con pena, se fue a dormir a un sillón del comedor. Un sillón de terciopelo suave. Ella pensó que las de Santiago y esas, eran las únicas caricias que recibió.
En la mañana, apenas él se movió, ella calentó agua en el brasero y se la alcanzó al cuarto para que se afeitara. Valdivia tomó su navaja que guardaba junto a otras cosas en un cofre con candado y empezó a afilarla una y otra vez, un ritual. Hasta que la vio resplandeciente. Se mojó la cara con el agua tibia y comenzó a rasurarse. Carmen se apoyó sobre el marco de la puerta y él la vio gracias al espejo.
- ¿Que quieres? – Preguntó con frialdad.
- ¡Nada! - Sólo ver cómo te afeitas
Tres días más tarde José Valdivia nada preguntaba a Carmen cuándo la veía apoyada en el marco de la puerta. Ella ya era parte de su ritual. Pero ese tercer día, ella avanzó más. Tomó una toalla y se le acercó. Para secarle unas gotas de agua de su frente. Él no soltó su navaja afilada. Ella depositó la toalla cerca de él y se fue a servirle el desayuno. Con las galletas que le gustaba.
La escena matutina fue cambiando a los actores. Ella le secaba la frente, le sonreía, le ofrecía galletas, otra taza de mate cocido, una mermelada, un comentario, una sonrisa, pero la escena nocturna nada cambiaba. Carmen estaba obligada a caminar por su pueblo con la cara casi siempre tapada por un pañuelo, por una capa o un mantón.
Un mañana, sintió que debía animarse a más. Dejó la toalla y tomó la mano de José, la que no había soltado la navaja. Pretendió tomarla. Él no la soltó y con su otra mano apresó la muñeca de Carmen. Ella le sonrió, él cedió, entonces con su dedo le señaló un pelo de su barba que había quedado en su pómulo. Le volvió a sonreír, le besó el pómulo y pretendió tomar su navaja. Esta vez tuvo éxito. Se acercó a su rostro y quitó ese pelo. Pasó su mano acariciando todo su rostro. Ese gesto, ese afecto tranquilizó a José. Ella se decidió y de un golpe certero con la navaja afilada una y otra vez en un ritual cotidiano le cercenó la garganta y dio dos, tres pasos hacía atrás, viendo como él inútilmente trataba de evitar que su vida se fuera por ese tajo profundo y efectivo.
El Oficial se acercó para vendarle los ojos, que apenas se veían debajo de su capa gris que llegaba hasta rozar el suelo. Ella gritó que no. Que no le vendaran los ojos, que quería ver los ojos abiertos de todos sus vecinos que tantas veces habían cerrado. El Oficial a cargo se alejó. Ella de repente, en un solo movimiento, dejó caer su capa al suelo. Un cuerpo desnudo, casi blanco apareció delante de todos. Casi blanco, sino fuera por todos los moretones y cicatrices que tenía. Carmen se dio vuelta lentamente. Su espalda estaba igual, llena de golpes, marcas, morados, violetas. El sacerdote que había ido a confesarla, a bendecirla, se acercó para levantarle la capa pero ella no quiso que se la colocaran. Aceptó cuando el oficial le pidió por favor que lo hiciera. Ante la orden del mismo oficial, ocho viejos fusiles se levantaron. Se escucharon los disparos y la gente exclamando. El soldado que vio sonreír a Carmen frente a la casa, sintió alivio cuando vio que su disparo había ido contra el muro, donde él había apuntado.
Un cronista de Montevideo, que había comenzado su relato y que tenía ahí mismo sus apuntes borró parte del mismo. No iba a enviar una crónica diciendo se ha hecho justicia. Preparó otra: “Se ha cometido una injusticia hoy en Colonia del Sacramento a las diez de la mañana”.
Un juicio que terminó en una sentencia de fusilamiento, había sido concluido. Otro, más tremendo, acababa de empezar y todos se sintieron acusados.
Más notas de CuentosVer todas
Más notas de Cuentos

Médico costa afuera (cuento)
@EDGARDO20008 26/02/2013

Veranos con la abuela
@ASTIKA 26/02/2013

CUENTOS PARA SANAR/ "LA VERDAD"
@LAU33 25/03/2024
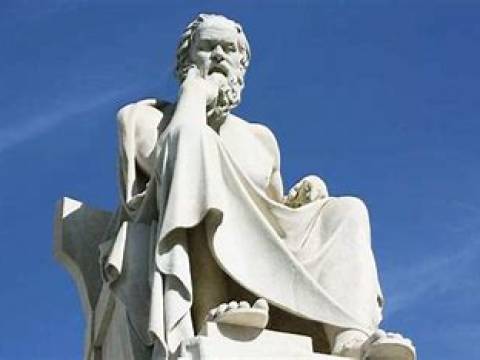
"Cuentan de un sabio que un día.....
@DANTEX 19/04/2024
Te descubriré en las transparencias ...
Piensa que la vida es como una competencia en la cual gana el que vive cada día con alegría y esperanza.

ARG
Hola, soy abogada y escritora. Juego al tenis pero no tengo con quién jugar. Hi
¿CONOCERLA?
Más Mujeres

ARG
Si me gustas me doy entero, no especulo. No busco amistad ni voy a ver que pasa.
¿CONOCERLO?
Más Hombres
Salidas Grupales
Ver TodasAprender, Talleres y Cursos

Presentación del libro "43 razones para demorar e
@GLORY2023 - Sábado 01/06/2024
100
44
Me interesa
Últimas notas
Ver NUE+COMEN



